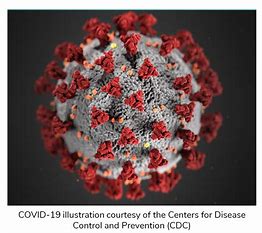La Barcelona
No es la ciudad candal, como muchos podrían creer. Ni siquiera es la gemela de aquí de Anzoátegui.
Es una calle; es la calle ciega donde me crié. Al final de la cual había un barranco y que se iniciaba con una gran mata de caucho.
Era una calle donde había unas pocas casas en las que crecimos a la vez una docena de muchachos y muchachas que jugábamos a "la ere", patineteábamos, salíamos en las bicicletas, hacíamos carruchas y papagayos.
Allí nos dimos los primeros y los segundos besos, nos enamoramos por primera vez, celebramos las primeras fiestas, bailamos los primeros bailes y tuvimos el primer sexo, descuidado, infantil, divertido, cándido.
Después nos fuimos a la universidad o al trabajo o al matrimonio. Y la calle dejó de ser ciega, le crecieron edificios, desaparecieron los árboles y el barranco fue sembrado de carros.
Los muchachos de la Barcelona no nos vimos nunca más. Pero en nuestros recuerdos y en nuestros corazones esa es la calle más buena de la vida, de la historia de la humanidad. Y yo me convertí en su cuentista, aunque hace años que no sale un cuento de allí.