La cocina caraqueña
Ana, la señora que nos crió a mi hermano y a mi, no sabía leer o escribir, pero durante esos seis años importantísimos de la primera infancia, nos llevó a todas las plazas, iglesias y museos que había cerca de donde vivíamos y a diario nos contó cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo y de la vida real en su larense campo natal, con lo que ayudó a que en nosotros se formara una sensación de identidad con el campo y con la ciudad venezolanas.
Cuando llegábamos del colegio, comíamos y salíamos a pasear por las plazas, caminábamos hasta una hectárea diaria y supongo que corríamos y jugábamos y veníamos cansados a bañarnos, hacer tareas y acostarnos, porque tampoco se veía mucha televisión y los juegos virtuales y la Internet aún no habían hecho su aparición en nuestras inocentes vidas para esos momentos.
Eso sí, a la hora de comer, Ana no demostraba tener mucha creatividad: en la mañana se comía huevito con jugo de naranja con zanahoria y remolacha; carne, arroz y plátano había siempre para el almuerzo; el líquido era leche o el jugo de alguna fruta; nunca había postre; la merienda de la tarde consistía en galletas con malta; y en la cena comíamos tortas de maíz, de arroz o de yuca. También se comía sopa, pero yo (por Mafalda) no me enteraba.
Y los sábados era el día de comer distinto: almorzábamos espaguetti o arroz con pollo o puré de papas o pasticho o caraotas o ensalada rusa. El domingo salíamos a comer en la calle y almorzábamos lo que se nos cruzara por delante: eran dos días de verdadera fiesta gastronómica, que supongo festejaba que había habido abundancia suficiente como para pasar toda una semana comiendo sano.
En diciembre se comía distinto para recordar a los ancestros españoles: hallacas con cosas raras como pasas, almendras, aceitunas y alcaparras; y se comía pierna de cochino asada con una salsita como dulzona; y había ensalada de gallina con manzana; y pan de jamón con el extraño sabor del jamón ahumado; y el consabido dulce de lechoza, que supongo que era el aporte criollo a la comida navideña.
Debo decir que mi hermano y yo no nos enfermábamos nunca y crecimos hasta donde era esperable: él hasta 1.85 y yo hasta 1.60 (yo hubiera esperado un poquito más, pero la genética es la genética). Pero jamás fuimos gordos. Claro, fue muuuuucho después que a Venezuela llegaron las hamburguesas con papas fritas, las merengadas de helado, las pizzas y la comida china.
Después de vieja me puse gorda, porque empecé a “comer rico”. Comí pastas con salsas grasientas varias como una troglodita; comí todos los quesos madurados y cremosos del mundo; comí embutidos con panes de harina de trigo en todas las formas, tamaños y sabores; comí fritangas con mayonesa; comí pasteles de chocolates con helados de macadamia y bebí alcoholes de todo tipo con refrescos a todas horas.
Todo ese desastre en nombre de la creatividad: tenía que degustar todo lo que hay en el mundo para poder descartarlo. Y ponerme gorda como un oso, para poder darme cuenta de que en mi modesta casa materna se comió siempre lo que hay que comer: proteínas, cereales, verduras, frutas y lácteos. Carne esmechada, asado, bisté, albóndigas, carne guisada, de vez en cuando pollo o un pescadito, arroz blanco, plátanos verdes, horneados, dulces, fritos, sancochados y hasta crudos, arepas, bollitos, cachapas, cachapas de hoja, arepitas dulces, buñuelos de yuca y torticas hechas con el arroz que sobra eran los platos que componían la dieta del caraqueño de clase media en los años sesenta y setenta.
Ahora los niños caraqueños comen distinto. Y sobre todo viven distinto. Hablan virtualmente, corren virtualmente, pelean virtualmente, juegan virtualmente. Viven virtualmente pero comen tal realmente como si tuvieran un pueblo entero dentro de sí. Por eso es que ahora hay tantos niños obesos. Por eso es que ahora hay tanta gente obesa.
Y no es que ser obeso sea feo o bonito. Es que ser obeso es estar enfermo. Porque no solo la gente tiene exceso de kilos sino exceso de poca energía y de odio y de resentimientos y de cansancio y de envidia, de fastidio, de inseguridad, de miedos, de odios, de celos, de frustración, de rabia, de poco amor.
Ana nos decía siempre que “el amor entra por la boca, sale por los pies y se nota en la piel”.

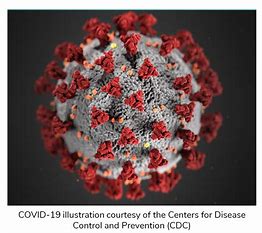

Comentarios